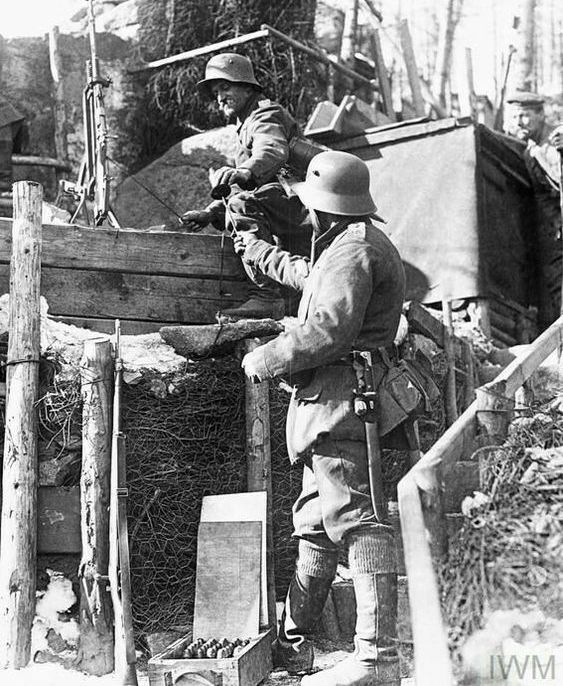El
próximo día 11 se cumplirá el centenario de la finalización de la Primera
Guerra Mundial, el acontecimiento más importante de su época, no solo por lo
que sucedió durante el conflicto, sino por el impacto posterior que tuvo. Sus repercusiones
globales se prolongaron hasta 1945, y, según muchos, hasta la disolución de la
Unión Soviética surgida tras la revolución de 1917 y la posterior guerra civil
rusa. La Gran Guerra de 1914–1918, como se la conoció entonces, marcó el
inicio de una era de grandes catástrofes que jalonaron el siglo XX hasta la
finalización de la «guerra fría» en 1991.
Pero para los combatientes y sus familias, la
guerra no terminó aquel lejano 11 de noviembre de 1918. Las tropas que
combatieron en el último tramo del conflicto en el Frente Occidental apenas
contaban dieciocho años, tenían la edad del siglo, joven todavía. En 2003 aún vivían treinta y siete veteranos del Ejército Expedicionario británico,
y en 2007 falleció el último superviviente francés de la batalla de Verdún. La
guerra marcó de forma indeleble a todos los que combatieron en ella. Con el paso
de los años —sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial— los efectos del conflicto
europeo desencadenado en el caluroso verano de 1914, quedaron relegados a un
segundo plano. Conceptos como «Imperio austrohúngaro» o «la Rusia de los zares»
parecían excesivamente lejanos en el tiempo, más propios del siglo XIX que del
XX. A medida que han ido disipándose las ondas expansivas, su impacto ha
desaparecido. La historia de su legado no es solo la de los estragos que
causaron los combates en las trincheras y sus repercusiones políticas en las
sociedades occidentales de los años inmediatamente posteriores, sino también la
de los procesos que contribuyeron a cerrar las heridas y a aliviar el dolor. Cuando
empezó la guerra en 1914, los ejércitos se lanzaron a la contienda con
conceptos tácticos que apenas habían cambiado desde la guerra franco-prusiana de
1870-1871. Grandes batallones de infantería, la caballería como arma de asalto
y la artillería desempeñando un papel muy parecido al que había tenido en las
guerras napoleónicas. En apenas un año, todos estos conceptos quedaron
obsoletos: surgió la aviación militar, la guerra submarina y la guerra química
hizo su aparición en los campos de batalla aterrorizando a los combatientes.
A finales de la década de 1920, Europa todavía
se estaba rehaciendo de los estragos de la guerra, y estaba produciéndose una
recuperación tardía pero tangible, incluso en Alemania, excesivamente castigada
por las cláusulas revanchistas impuestas en el Tratado de Versalles por las
potencias vencedoras, especialmente por Francia. Fue este espíritu de
revanchismo el que provocó una respuesta nacionalista en la humillada Alemania
que explotó Adolf Hitler, desencadenando un nuevo conflicto armado cuyas terribles consecuencias perduraron más allá de 1945.
Se ha venido diciendo que las causas que provocaran
la Segunda Guerra Mundial, hay que buscarlas en las consecuencias directas de
la de 1914–1918 y, sobre todo, en los tratados de paz que se firmaron entre
1919–1920. Pero también tuvo mucho que ver la fallida recuperación económica de
la década 1919–1929 que desembocó en el crack bursátil de Wall Street y en la
subsiguiente Gran Depresión que, iniciada en Estados Unidos, se traslado a
Europa y al resto del mundo y ensombreció la década 1929–1939.
La Conferencia de Paz de París se inauguró en
enero de 1919 y en ella se esperaba que el presidente de EEUU tuviese un papel
relevante por ser este país la nueva potencia emergente surgida tras el conflicto.
No sería así. Las negociaciones dieron lugar a cinco tratados de paz firmados
con las potencias derrotadas: uno con Alemania, el de Versalles, el 28 de junio
de 1919; otro con Austria, el de Saint-Germain-en-Laye, el 10 de septiembre; otro
con Bélgica, el de Neully, el 27 de noviembre; otro con Hungría, el del
Trianon, el 4 de junio de 1920; y otro con Turquía, el de Sèvres, el 10 de
agosto de 1920. Las dificultades de las conferencias de paz no se debieron solo
a la incoherencia administrativa, sino que fueron también reflejo de discrepancias políticas más profundas. Así pues, los Aliados europeos fueron reacios a considerar
vinculantes el acuerdo político del armisticio y los Catorce Puntos de Wilson,
mucho más conciliadores con Alemania, de modo que los vencedores se presentaron
en París sin unanimidad de criterios sobre los términos que deberían figurar en
los tratados. Además, el caos que asolaba buena parte de Europa desde la Revolución
bolchevique de 1917, hacía que la pacificación fuera intrínsecamente deseable,
pero inabordable con garantías de éxito.
Gran Bretaña puso especial cuidado en mantener
su estatus de potencia hegemónica obtenido en el Congreso de Viena de 1815 tras
la derrota de Napoleón. Y mostró tanta reticencia a que Alemania pudiese
rearmarse, como al hecho de que, aprovechando el resultado de su derrota,
Francia y Estados Unidos, pudiesen arrebatarle ese estatus. Los otros dos grandes
vencedores en 1815, Austria y Prusia (Alemania) ahora eran los grandes
derrotados, y la situación en Rusia era una preocupante incógnita. Las sesiones
de Versalles fueron muy farragosas y los representantes de las grandes
potencias no llegaron a ninguna conclusión. En febrero de 1919, Wilson y Lloyd
George se marcharon para efectuar dilatadas visitas a sus respectivos países y
Clemenceau quedó temporalmente imposibilitado a causa de un fallido atentado
terrorista. La verdadera tragedia que marcaría los años de entreguerras fue que
las condiciones del tratado que se impusieron a Alemania, sobre todo, fueron impracticables
o injustas. Por su parte, los territoritos del antiguo Imperio austrohúngaro fueron
desmembrados creando nuevos estados que no se correspondían con las realidades
étnicas y culturales de los pueblos que los componían: Checoslovaquia,
Yugoslavia… Las potencias vencedoras no tardaron en dividirse en dos grupos:
Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, por un lado, e Italia, Rusia y Japón,
por otro. Esto provocó que las discrepancias se exacerbaran en torno a los
términos del tratado. Asimismo, las tres grandes potencias también llegaron al
límite de su capacidad de entendimiento y cooperación. Surgió así un modelo de
desunión que contrastaba nítidamente con la cohesión que había mostrado la
coalición antialemana durante la guerra, y estas divergencias serían
aprovechadas por Hitler.
El legado que dejó la guerra en Rusia fue el
régimen bolchevique, lo que provocó la intervención militar de los Aliados.
Ésta comenzó como una continuación de la lucha contra el káiser, pero la
opinión pública ya no se mostró tan receptiva y dispuesta al esfuerzo militar
como en 1914. Alemania tuvo que retirarse de los territorios rusos. Los aliados
decidieron permanecer en ellos porque ahora temían una alianza entre Alemania y
Rusia, aunque el gobierno revolucionario de Berlín rechazó las insinuaciones de
Moscú, mostrando su mejor cara hacia Washington a fin de conseguir alimentos y un
apoyo diplomático que suavizara las duras condiciones de reparaciones e indemnizaciones que
pretendía introducir Francia en el tratado de paz. El ejército japonés quería
asegurarse el control de la parte oriental de Siberia, y Lloyd George hacía
grandes esfuerzos para que Gran Bretaña no se viese arrastrada a una nueva
guerra, esta vez en el Extremo Oriente. De todos modos, los británicos esperaban
debilitar a Rusia lo suficiente como para que no fuese un rival en la zona,
arrebatándole sus provincias periféricas en Europa del Este, el Báltico y el
Cáucaso. Por último, Clemenceau, el mandatario aliado que más decididamente se
oponía a los bolcheviques, envió una expedición militar a Odesa con la
esperanza de salvar las inversiones francesas en Ucrania y sustituir a Alemania
como potencia protectora del país. En ese momento el resultado de la guerra
civil rusa todavía era incierto, pues los avances del ejército Rojo en
invierno, se veían contrarrestados por los de los Blancos en verano.
Por todo esto, los Aliados intentaron soslayar a los bolcheviques y, después,
apostaron abiertamente por los Blancos.
A pesar de su decisiva contribución en la
derrota de Alemania, sobre todo en la primera fase de la guerra en agosto de
1914, Rusia fue marginada y apartada de las negociaciones de paz, con lo cual
se perdió una excelente ocasión de construir un escenario de paz duradera. La
opinión pública de los principales países aliados se oponía a la firma de
cualquier acuerdo con los bolcheviques porque el recuerdo del brutal asesinato
del zar y su familia seguía vivo en el recuerdo. Además, los bolcheviques habían firmado un tratado de paz con los alemanes en Brest-Litovsk, retirándose de la guerra y abandonando a los Aliados a su suerte.
Ciertamente, la disposición de Lenin a hablar
con los aliados era puramente táctica, quería ganar tiempo mientras derrotaba a
los Blancos en la guerra civil. El líder bolchevique se oponía a un alto el
fuego permanente y tenía la intención de extender la Revolución a Europa del
Este una vez hubiesen sido derrotados los Blancos. Hasta mediados de la década
de 1920, los bolcheviques consideraron su estrategia principal para lograr la «revolución
mundial» establecer partidos comunistas en los países occidentales y fomentar
los anhelos independentistas en sus colonias. A lo largo de 1919, el Ejército
Rojo creció hasta los tres millones de hombres. En Folkestone las tropas
británicas se amotinaron para no ser enviadas a Rusia, y cuando los marinos
franceses de la flota del mar Negro también se amotinaron, Clemenceau se vio
obligado a ordenar su regreso a Odesa. Los reclutas que se habían mostrado
dispuestos a combatir a los alemanes en Francia y Bélgica, no
querían ser enviados a Rusia. De todos modos, los gobiernos occidentales
estaban exhaustos tras cuatro años de esfuerzo bélico y no podían afrontar una
larga campaña militar en Rusia con garantías de éxito.
Las decisiones de la conferencia también
dificultaron la cooperación entre las potencias occidentales y Tokio. Sin
embargo, Japón obtuvo más beneficios de su entrada en la guerra que Estados
Unidos. Consiguió un superávit de su balanza de pagos y se convirtió en un
acreedor internacional neto. Había ocupado las islas que poseía Alemania en el
Pacífico y la base de Tsingtao (Qingdao) en la provincia de Shandong, y
mientras los europeos estaban distraídos en la conferencia de paz, los nipones
reforzaron su posición en China. Al comienzo de las conversaciones de paz, se
concedió a Japón la misma representación que a las grandes potencias. Pero
luego no fue incluido en el Consejo de los Cuatro y su influencia quedó
reducida a los acuerdos sobre Asia y el Pacífico. Sin embargo, la principal
disputa con Tokio en la Conferencia de París tuvo que ver con Shandong. Los
japoneses pretendían que los derechos de Alemania en la península de Shandong
les fueran transferidos a ellos, sin condiciones. Los chinos, por su parte,
deseaban recuperar inmediatamente la soberanía sobre este territorio peninsular. Para mantener
a los japoneses en la conferencia y en la Sociedad de Naciones, el presidente
Wilson, después de largas meditaciones y consultas, accedió a llegar a un
compromiso por el cual les concedía a los nipones lo que querían. La prensa
estadounidense denunció el acuerdo, lo que finalmente supuso que el Senado se
negara a ratificar el Tratado de Versalles y que Estados Unidos se
mantuviera fuera de la Sociedad de Naciones, a pesar de haber sido uno de sus
impulsores. En cualquier caso, Japón logró reforzar su posición en China y el
resto de Asia oriental. La hegemonía japonesa en la región se mantuvo hasta la conclusión
de la Segunda Guerra Mundial.
Como los japoneses, los italianos acabaron la
guerra ocupando una posición de fuerza en su región, pues el poderío militar austrohúngaro desapareció y fue sustituido en su frontera por una nueva Austria que apenas
contaba con siete millones de habitantes. Esto hizo que los italianos ya no
necesitasen a británicos y franceses para preservar su seguridad frente a
Austria, como los habían necesitado frente al poderoso Imperio austrohúngaro. Entretanto,
el ayuntamiento de la ciudad de Fiume, en la costa de la península de Istría,
celebró un referendo solicitando su anexión a Italia. Los tratados no habían
asignado Fiume a Italia, pero los italianos hicieron valer la política de
hechos consumados e incluyeron en sus reclamaciones los territorios de
Trentino, Istría y Dalmacia, anexionándose unos territorios en los que vivían
230.000 austriacos de lengua alemana, y un número similar de eslovenos y
croatas. Apoyando sus exigencias en una incoherente combinación de derecho de
autodeterminación, necesidades de seguridad y derechos concedidos por el
Tratado de Londres, los italianos se desmarcaron de las líneas maestras de los
acuerdos de paz, olvidando la decisiva aportación militar de franceses y
británicos para frenar a los austriacos. La derrota del ejército italiano en
Caporetto (frente del río Isonzo) fue una de las más estrepitosas de toda la guerra.
Más de 270.000 italianos fueron capturados por los austriacos, y otros 300.000 que
lograron huir del desastre tuvieron que ser reequipados porque en su huida había
abandonando todo su armamento y equipamiento militar.
El criterio fundamental esgrimido por los
forjadores de la paz fue encontrar el equilibrio entre coerción y conciliación.
Lo que se ha venido en llamar «palo y zanahoria». Wilson y Lloyd George
intentaron que la situación surgida tras la guerra se tradujera en una paz
duradera. Pero las exigencias, sobre todo, de Francia y Bélgica en lo tocante a
reparaciones de guerra y compensaciones económicas hicieron que el Tratado de
Versalles adoleciese de consideraciones progresistas y humanitarias. No sólo se
castigaba a Alemania, se condenaba al pueblo alemán a la indigencia y a la vergüenza
por la derrota, con lo que la caja de Pandora no tardaría en
abrirse de nuevo. Desde la perspectiva que nos ofrece el siglo transcurrido
desde la finalización de la contienda, podemos decir que la derrota de las
tesis conciliadoras de Wilson en las negociaciones de paz fue el principal
motivo de los defectos congénitos del Tratado de Versalles, y los alemanes, por
su parte, sostendrían que habían sido traicionados en él los Catorce Puntos de
Wilson.
Es exacto decir que Wilson hizo muchas
concesiones respecto a su programa de paz, aunque es cuestionable si esto
debilitó o no el tratado en sí mismo. El acuerdo político inicial que acompañó al
armisticio del 11 de noviembre había constituido un enorme éxito personal para el mandatario, pero
alcanzada la paz, el presidente quedó en una posición muy vulnerable para
cumplirlo, sobre todo en su propio país. No olvidemos que a Wilson se le
reprochaba haber incumplido la promesa electoral hecha en 1916 en el sentido de
mantener a Estados Unidos fuera del conflicto europeo. En materia económica
Wilson preveía un rápido abandono de los controles gubernamentales sobre el
comercio internacional y una reconstrucción europea basada en el libre comercio
y en la empresa privada. Wilson deseaba mantener la distancia con los gobiernos
europeos que, según él, no representaban adecuadamente a sus ciudadanos y
creía, erróneamente, que podría obligarlos a someterse a su voluntad mediante
la presión económica y controlando la opinión pública. Como demostraron los
hechos, se equivocó diametralmente.